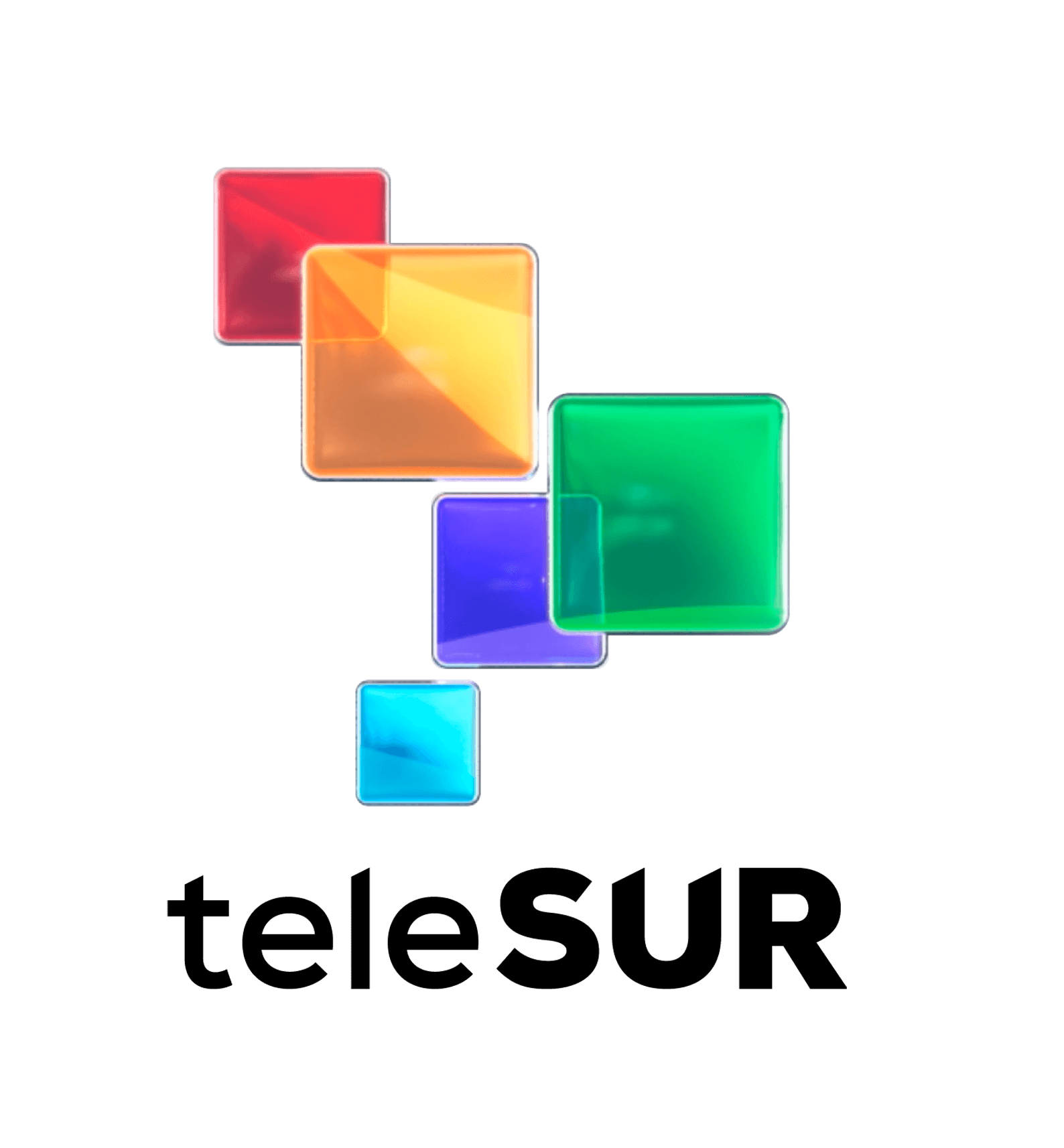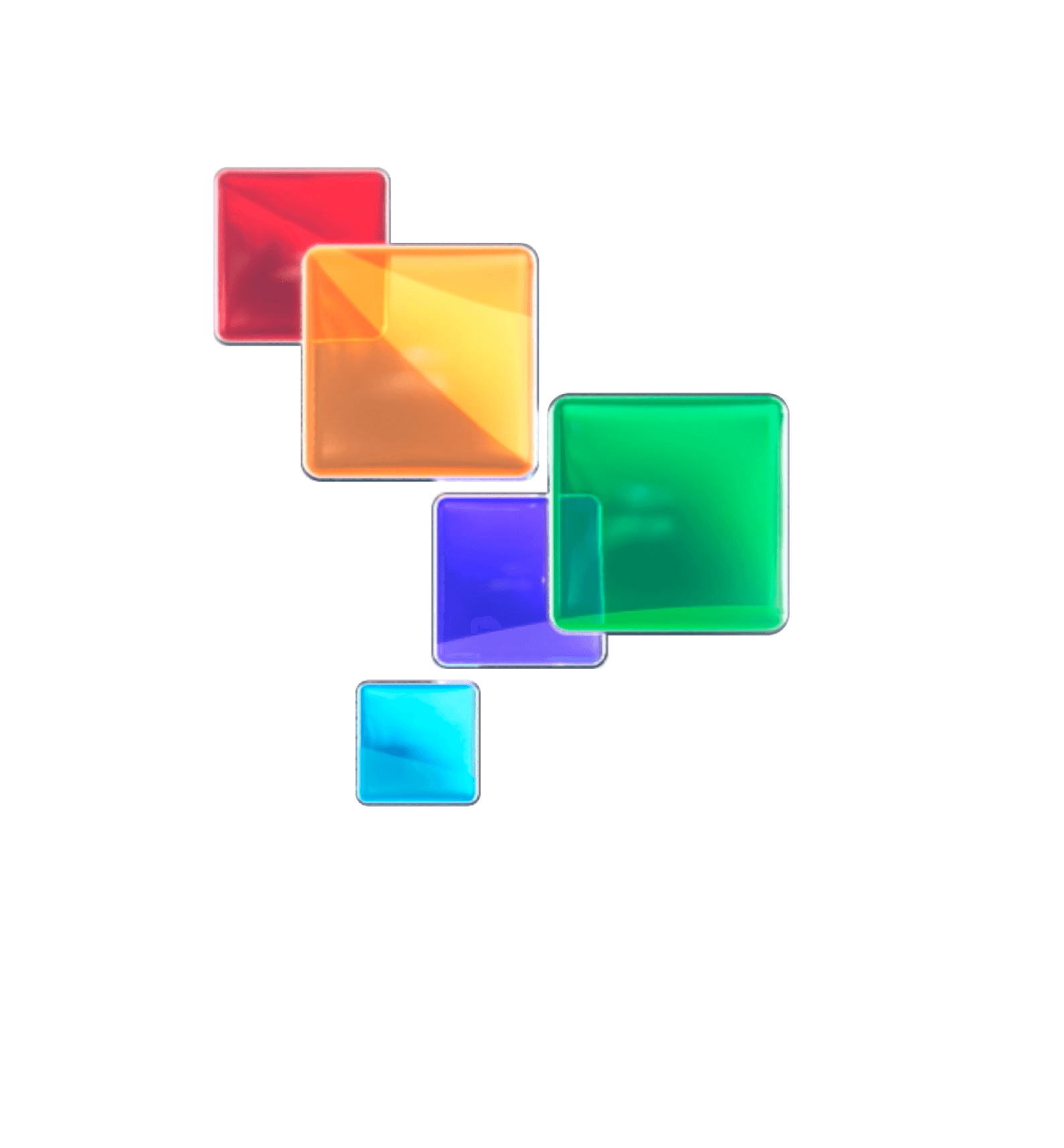Lorca: De Fuente Vaqueros a La Habana
De marzo a junio de 1930, Cuba le ofreció todos los placeres. Aunque en principio Lorca viajó para impartir tres conferencias en una semana, pronunció nueve, cuentan que asistió a ceremonias de santería, escribió, dibujó.

Al día siguiente de llegar a bordo del vapor Cuba, dijo en una carta a su familia: «La llegada a La Habana ha sido un acontecimiento, ya que esta gente es exagerada como pocas. Pero La Habana es una maravilla, tanto la vieja como la moderna. Es una mezcla de Málaga y Cádiz, pero mucho más animada y relajada por el trópico».
12 de mayo de 2025 Hora: 05:35
Hay que imaginarse, al llegar a Fuente Vaqueros una la fría mañana de Granada, qué sería de aquel lugar cuando nació el niño Federico. Por el momento unos cuantos hombres y ninguna mujer salen temprano a tomar los débiles rayos de sol en la plaza próxima al Ayuntamiento, donde todo empieza y termina con la imagen de Lorca.
A pesar de la lluvia persistente, al bajar del ómnibus tienes de frente a la “Fuente” -seca- de los “Vaqueros”, de este lugar que otrora fue un bosque de arboleda perteneciente al Duque de Wellington, quien arrendaba sus tierras a los colonos.
En este pueblo andaluz de la vega granadina, el padre, don Federico García Rodríguez, viudo de su primera mujer, poseía terrenos para el cultivo de tabaco y remolacha, en el año en que España perdió a sus colonias y el azúcar de Cuba.

En ese tiempo de 1898, nació el primogénito del vientre de Vicenta Lorca Romero. Al visitar el Museo Casa Natal, todavía sobrecoge sentir el gemido de la madre al parir, donde te representas la escena frente a la cama en que asistieron el nacimiento y ves la primera cuna donde reposó el bebé. Federico.
Sobre Vicenta, la maestra de escuela entre 1892 y 1897, de su “buena capacidad, instrucción y aptitud” y su “celo y buena conducta”, dejó escrito un inspector de Educación para la historia. De la mujer que le dio el apellido literario y la primera inspiración a Lorca, recordó: “Mi infancia es aprender letras y música con mi madre, a ello le debo todo lo que soy y seré”.
En 1900 llegó el hermano Luis, con su breve vida de solo dos años. Le seguirán Francisco, Concha e Isabel. En el hermoso libro de la hermana (Recuerdos míos. Pág. 70), refiere: “La gran oportunidad vino al vender el cortijo. Mi padre ya era un campesino más acomodado, pero al venderlo se encontró con lo que se dice una fortuna. Enseguida compró tierras buenísimas en el vecino pueblo de Asquerosa (variación del sonido árabe de Acquarosa), y con el resto del dinero se metió en proyectos que entonces parecían arriesgados. El otro golpe de suerte vino con el auge que tuvo en la Vega de Granada, el cultivo y transformación de la remolacha”.
El viento entre las Choperas de Fuente Vaqueros, una galería de árboles maderables alineados, hacía un tanto misterioso el camino labriego por donde pasó, durante 11 años, la vida del niño Federico.

Cuando rompían el silencio de la siesta, la musicalidad de las cancioncillas populares de las tierras bajas de Granada, salían de todas partes, de la voz de su madre, de su abuela y de la nodriza Dolores, “la colorina”. Entre mujeres y cariños, transcurrió una infancia que colmó de referencias su poesía.
Viéndolo todo, no hay forma de escapar de la influencia del paisaje, ni de la gente que forjó su carácter. La sensibilidad de Federico expuesta en toda su obra se manifiesta especialmente delicado al aferrarse a los poemas infantiles y las nanas españolas.
De una conferencia ofrecida con este tema en 1928: “(…) por todos los sitios donde se abre la tierna orejita rosa del niño o la blanca orejita de la niña que espera, llena de miedo, el alfiler que abra el agujero para la arracada. En todos los paseos que yo he dado por España, un poco cansado de catedrales, de piedras muertas, de paisajes con alma, me puse a buscar los elementos vivos, perdurables, donde no se hiela el minuto, que viven un tembloroso presente. Entre los infinitos que existen, yo he seguido dos: las canciones y los dulces. Mientras una catedral permanece clavada en su época, dando una expresión continua del ayer al paisaje siempre movedizo, una canción salta de pronto de ese ayer a nuestro instante, viva y llena de latidos como una rana, incorporada al panorama como arbusto reciente, trayendo la luz viva de las horas viejas, gracias al soplo de la melodía (…) ”.
En su infancia en Fuente Vaqueros hasta 1907 y los veranos posteriores, están los argumentos y los personajes de sus obras de teatro, sembrados y cosechados como frutos de campo. Tangibles, intensos, hoscos y tiernos. La casa de Bernarda Alba, Poncia, Yerma, la romería de Moclín, Pepe ‘el Romano’ (a los colonos del Soto de Roma se les llama así), la Fuente Fría (fuente Carrura), todo.
Para coronar esta memoria de nacimiento, celebramos a Lorca desde el ático de su casa, con la visita -todo un lujo acompañada de Mateo, prominente músico y actor granadino- a la exposición ‘Trabajos cachiporrísticos’, en celebración de los más de cien años de la unión de tres genios: Hermenegildo Lanz, Manuel de Falla y Federico García Lorca, para ofrecer una fiesta infantil que fue algo más que una tarde mágica.
Recordamos cómo aquella tarde de Reyes en la casa familiar de Acera del Casino 31, un suceso cambió la historia del teatro para niños, cuando los ‘Títeres de cachiporra que contaron historias’, fueron más que marionetas. Esta experiencia los convirtió en “pioneros en la práctica del teatro de papel en Europa, como forma artística; en los dibujos de Federico García Lorca; en la gestación de La Barraca, emblemático grupo de teatro universitario español de carácter ambulante y orientación popular, coordinado y dirigido por Eduardo Ugarte y Federico. Como en otros proyectos de títeres de Hermenegildo Lanz, que influyeron decisivamente en el teatro de figuras de Argentina y en América Latina.
Eran nuevas expresiones y proporciones de las figuras de Hermenegildo Lanz, con la selección musical de Manuel de Falla. Hablamos de la variedad temática, el concepto escenográfico, el uso de la iluminación, la mezcla de lenguajes, la explosión de color de los decorados. Se expuso de forma irreverente una combinación de técnicas planas y con volumen, se innovó con el sentido poético de los textos y del conjunto de la representación; teatral.
Estos “fueron elementos con los que se creó un nuevo teatro de títeres en España”. Al menos, así consta para los comisarios de la exposición: Yanisbel Martínez, Licenciada en Arte Teatral por el Instituto Superior de Arte de Cuba y Enrique Lanz, quien dirige desde 1981 la compañía Etcétera. Diseñador de varias exposiciones dedicadas a su abuelo, el polifacético artista plástico Hermenegildo Lanz.
A La Habana
La amistad e influencia del político Fernando de los Ríos sobre Federico García Lorca, quien lo aconsejó en la Residencia de Estudiantes de Madrid y procuró el viaje a Nueva York en el más importante transatlántico RMS Olympic -gemelo del Titanic– e hizo posible un punto de giro en su vida.
El treintañero herido de amor en España, tras su turbulenta relación con el escultor Emilio Aladrén y también desairado por su amigo Salvador Dalí, Lorca se hundió en una depresión. Para alejarse de sus penas, estimulado por su familia, embarcó en este viaje.

En Estados Unidos lo recibe el espanto de la quiebra del 29; asqueado por la crudeza de la modernidad capitalista, la frialdad anglosajona y protestante, empatiza con el padecimiento de los negros de Harlem, los pobres y los niños.
Protegido por sus amigos, el poeta escribió mucho e intentó reconciliarse con la vida. Con el alma rota, hizo lo más difícil, ser “Poeta en Nueva York”. Así dio título a este libro que entregó a José Bergamín poco antes de que le fusilaran en 1936 y publicado por este en 1940.
Sin embargo, la vida le depara otra sorpresa. Tras seis meses la ciudad de los rascacielos, recibe una invitación del jurista, escritor y antropólogo cubano Fernando Ortiz (1881-1969), director de la Institución Hispano cubana de Cultura, que lo invita a impartir conferencias en el país caribeño.
Fue en Cuba donde volvió a sonreír. De los 98 días intensos, Federico García Lorca confesó al zarpar de la mayor de las Antillas, haber vivido allí “los mejores días” de su vida.
Al día siguiente de llegar a bordo del vapor Cuba, dijo en una carta a su familia: «La llegada a La Habana ha sido un acontecimiento, ya que esta gente es exagerada como pocas. Pero La Habana es una maravilla, tanto la vieja como la moderna. Es una mezcla de Málaga y Cádiz, pero mucho más animada y relajada por el trópico».
De marzo a junio de 1930, Cuba le ofreció todos los placeres. Aunque en principio Lorca viajó para impartir tres conferencias en una semana, pronunció nueve, cuentan que asistió a ceremonias de santería, escribió, dibujó.
Descubrió una ciudad monumental tan española, que aún concilia lo que él llama “la ciudad fortaleza”, la “ciudad convento” y la “ciudad posada”. Reconoció la calidez caribeña del cubano que abraza, que expresa un sentido de libertad.

Reconoció a los hijos del mestizaje, disfrutó el clima y la cultura, fascinado por esas “gotas de sangre negra que llevan los cubanos” y que Lorca hace tan suya cuando escribe a sus padres: «Esta isla es un paraíso. Cuba. Si yo me pierdo, que me busquen en Andalucía o en Cuba».
Un asombroso entendimiento de lo cubano
Disfrutó ser un canallesco espectador del Teatro Alhambra, que le animó a escribir desde Cuba su obra de teatro más surrealista, “El Público”. Con Luis Cardoza y Aragón acudió asiduamente, por lo que parece que estas representaciones sarcásticas, con tono de comedia del arte, que mostraban personajes como el gallego (español), el negrito, la mulata, el policía, etc a modo de sátira social, le hacían pensar y reír de lo lindo.
De “El Público”, Lorca dijo que fue su ‘mejor poema’. Escrita sin transcurso lineal, simbólica, la obra muestra los sentimientos y contradicciones del poeta, en una búsqueda por el arte y el amor, más allá de la voluntad o el género.
Aun sin haber estado en Cuba, desde su infancia Lorca había respirado el olor de los habanos, desde las vistosas cajas de puros que su padre recibía. Estaba familiarizado con algunos los ritmos de la música cubana, por discos de pizarra escuchados desde el primer formato de gramófono, que al girar a 78 revoluciones por minuto, lo llevaban a un mundo mágico, que ya en La Habana le parecía inverosímil, como su felicidad.
Desde antes contaba con la amistad de importantes intelectuales cubanos, como el escritor y diplomático José María Chacón y Calvo (1892-1969), quien lo acompañó a Caibarién y lo introdujo al círculo literario del lugar. Tras la energía lorquiana, también se implicó el escritor guatemalteco, establecido en Cuba, Luis Cardoza y Aragón.
Fue a Fernando Ortiz, erudito y principal conocedor de la influencia africana en Cuba, Lorca le dedicó el único poema con referencia explícita a la isla, “Son de negros en Cuba”. Esta relación fue decisiva para -desde un sentido antropológico- entender la cultura negra cubana, identificarla con la propia: “Y salen los negros, con sus ritmos que yo descubro típicos del gran pueblo andaluz, negritos sin drama que ponen los ojos en blanco y dicen: Nosotros somos latinos”. Expresó en su conferencia sobre Poeta en Nueva York, para diferenciarlos de los negros norteamericanos.

Fue Juan Marinello, intelectual, escritor y político cubano, quien dijo de Lorca: “el nuevo modo, genialmente arbitrario a veces de Federico, levantó en la Cuba de los años 30 el ceño adusto de escritores maduros, presos sin remedio de las maneras transitadas”. El también fundador de la Revista de Avance, fue uno de los escritores cubanos que más relación tuvo con el poeta español. Fue un tiempo invertido en conferencias, aunque no incompatibles con “un asombroso entendimiento en lo cubano”, precisó Marinello.
Nicolás Guillén admiró a Lorca. Justamente durante la estancia del español en La Habana, el poeta cubano vio publicado los “Motivos de son”, en la sección Ideales de una raza, del Diario de la Marina, el 20 de abril de 1930. Este acercamiento a través de la literatura de Guillén también aproximó a Lorca a la cultura y a las costumbres afrocubanas, de forma similar a la implicación que el poeta español sintió con la cultura gitana.
Lorca fue acogido por múltiples personalidades. Escritores como Alejo Carpentier, Jorge Mañach, Eugenio Florit, Emilio Ballagas, unido al crítico musical Adolfo Salazar, al director de la orquesta filarmónica de Cuba, el maestro Pedro San Juan; a los pintores Gabriel García Maroto, Carlos Enríquez y Mariano Rodríguez, entre otros.
Fue muy significativa su amistad con el matrimonio español, establecido en Cuba desde 1919, formado por María Muñoz y Antonio Quevedo. Llevaban tiempo dedicados a la pedagogía musical, porque María fundó el Conservatorio Bach de gran reconocimiento académico y contribuyó en gran medida al desarrollo de la vida musical del país.
María Muñoz fundó en 1928, junto a su esposo Antonio Quevedo, la revista Musicalia, especializada en la difusión de la música contemporánea, reconocida entre las más relevantes de Cuba y Latinoamérica, y donde colaboraron figuras de tan alto relieve como Adolfo Salazar, Alejo Carpentier, Joaquín Nin Castellanos y Alejandro García Caturla, entre otros.
Como fruto de esta amistad, Lorca publicará su “Son”, junto a una imagen tomada por el fotógrafo cubano Rembrant y la frase: “Tres meses han durado los desposorios paganos de García Lorca con La Habana; poeta y urbe se han comprendido bien y se aman. ¡Qué nazca ahora el romance criollo!”.
En el ámbito literario, los hermanos Loynaz: Flor (Premio Miguel de Cervantes, 1992), Dulce María, Carlos Manuel y Enrique, son sus principales escuchas, desde lo que llama “mi casa encantada”, donde transcurría una parte gozosa de su vida habanera. Todos ellos fueron escritores cubanos, hijos del general del Ejército Libertador cubano, Enrique Loynaz del Castillo (1871-1963).
Escrita en este tiempo, le regalará a Carlos Manuel, su pieza teatral El Público, finalizada en España, en agosto del mismo año. A Flor le enviará el manuscrito de Yerma, obra teatral escrita por Lorca en el año 1934 y llevada a escena ese mismo año.
El Diario de la Marina, destacó elogiosamente la erudición, el análisis, la emoción y el recibimiento del ciclo de conferencias de Lorca, aplaudidas en el desaparecido Teatro Principal de la Comedia, a donde asistieron los socios de la Asociación Hispano cubana de Cultura. «La mecánica de la poesía», «Imaginación, inspiración y evasión»; «Paraíso cerrado para muchos, jardines abiertos para pocos. Un poeta gongorino del siglo XVII» «Canciones de cuna española»; «Imagen poética de Luis de Góngora» y «La arquitectura del cante jondo».
Las conferencias que dictó en La Habana, conocidas anteriormente en otros ámbitos, pretendían reivindicar valores culturales que Lorca consideraba identitarios y relevantes del arte español culto y popular, así como dialogar sobre autores y obras que en ese momento tenían poca difusión.
Repitió su charla sobre “La mecánica de la poesía” en Santiago de Cuba, a donde viajó en tren a través de más de mil kilómetros de distancia, junto a un acompañante no identificado. Lorca estaba invitado por el presidente de la Hispano cubana de Cultura en aquella ciudad, el intelectual Max Henríquez Ureña. A Santiago viajó el 31 de mayo, y luego el 3 de junio, se dirigió a Santa Clara, para ir a Cienfuegos, donde pronunció la misma conferencia que en Santiago.
“Pero, antes de entrar a la ciudad, llegaron sus versos. Cargados de simbolismos y de sensualidad. Unos afirman que el poema se llama Son, otros le nombran Son de negros en Cuba y casi todos le conocen como Iré a Santiago”, cuenta el poeta santiaguero Reynaldo Cedeño. A un admirador le regaló su Romancero gitano y en el libro obsequiado a una dama dejó estampado con sus inconfundibles rasgos: “Santiago 1930”. Así transitó una ciudad que sabe dar abrazos, que no teme mirar a los ojos mientras recitamos o cantamos su poema.
“Cuando llegue la luna llena
iré a Santiago de Cuba,
iré a Santiago,
en un coche de agua negra.
Iré a Santiago.
Cantarán los techos de palmera.
Iré a Santiago.
Cuando la palma quiere ser cigüeña,
iré a Santiago.
Y cuando quiere ser medusa el plátano,
Iré a Santiago
con la rubia cabeza de Fonseca.
Iré a Santiago.
Y con la rosa de Romeo y Julieta
iré a Santiago.
Mar de papel y plata de monedas
Iré a Santiago.
¡Oh Cuba! ¡Oh ritmo de semillas secas!
Iré a Santiago.
¡Oh cintura caliente y gota de madera!
Iré a Santiago.
¡Arpa de troncos vivos, caimán, flor de tabaco!
Iré a Santiago.
Siempre dije que yo iría a Santiago
en un coche de agua negra.
Iré a Santiago.
Brisa y alcohol en las ruedas,
iré a Santiago.
Mi coral en la tiniebla,
iré a Santiago.
El mar ahogado en la arena,
iré a Santiago,
calor blanco, fruta muerta,
iré a Santiago.
¡Oh bovino frescor de cañavera!
¡Oh Cuba! ¡Oh curva de suspiro y barro!
Iré a Santiago”.
Fue así que el escritor Ricardo Repilado (1916-2003) nos entregó un testimonio excepcional: “Vi a Lorca en casa de Federico Henríquez y Carvajal, intelectual dominicano y médico que vivía con su familia en Santiago. Había ido allí porque andaba enfermo del estómago, pero no parecía sentirse muy mal… porque se reía mucho, hablaba muy animadamente y a nosotros, los muchachos, nos fascinó”.
“El amplio centro docente se vio pletórico de concurrencia selecta y distinguida, y ocupó la tribuna el distinguido intelectual, señor García Lorca, que pronunció brillante conferencia esmaltada de párrafos hermosísimos”. Citó el 4 de junio el diario santiaguero La Independencia acerca de su participación en el Pabellón Barceló de la Escuela Normal para Maestros.
Por mediación de Francisco Campos Aravaca, cónsul de España en Cienfuegos y amigo personal, el poeta granadino llegó a Cienfuegos, con su conferencia sobre Luis de Góngora. La segunda vez fue para la ocasión especial de celebración de su 32 cumpleaños, el 5 de junio.
Esta vez invitado por la Sociedad Cultural Ateneo de Cienfuegos, disertó sobre la mecánica de la poesía, en el Teatro Luisa, cumplió su deseo de que fuera con entrada libre. Los asistentes la calificaron de brillante, de elegantes apreciaciones y gran honestidad.

Consta que visitó el Castillo de Jagua y fue homenajeado en la sociedad Cienfuegos Yacht Club. El prestigioso historiador cienfueguero Florentino Morales Hernández, dijo que la presencia de Lorca provocó polémicas entre la vanguardia literaria y los de las formas poéticas tradicionales. No obstante, el poeta andaluz expresó que por la hospitalidad recibida, parecía que estaba en Madrid entre sus amigos y colegas literarios.
Mientras tanto, el literato y dibujante Rafael Pérez Morales Dauval, afirmó: “Su espíritu sensible vibra apasionadamente en presencia del panorama cubano. Hace versos insospechados, hechos poéticos sueltos, que al unirse generan una fuerza plástica arrolladora y una sensación insólita de auténtica belleza”.
De vuelta a La Habana cuentan de su contacto con los reyes de la rumba en las noches de la Playa de Marianao y con los soneros de los barrios más populares de Jesús María y San Isidro. Todo el embrujo que le ayudó a completar su teoría del duende, al intentar explicar “la diferencia entre el cantaor bueno y el malo”, tal como los músicos negros cultores del jazz, en Harlem. Lorca encontró entre el son, el jazz y el flamenco, un origen misterioso de carácter sincrético, inspirados en su naturaleza instintiva.
El huracán de Granada
Mientras recorrió Cuba, no dejó de asociar los parajes apreciados a los de España. Estuvo en Matanzas, contempló el Valle de Yurumí y disfrutó de la playa Varadero; recorrió el occidental Pinar del Río, donde visitó el Valle de Viñales. Caminó Santiago de las Vegas, lugar que le recordó su Fuente vaqueros natal. Fue agasajado en Sagua la Grande y Caibarién, a lo que se suman dos veces acogido en la perla del sur, Cienfuegos.
Fue un espectador de excepción en Cuba, así lo dijo José Lezama Lima en un artículo. “García Lorca: alegría de siempre contra la casa maldita”, donde describe la destreza del poeta andaluz como conferenciante, en tanto destaca la simpatía que el poeta derrama “por muchos sones y conjuros de nuestra tierra y principalmente por nuestros reales negros cubanos”.
Un día Lorca oyó de uno de aquellos cantaores, una sentencia memorable; todo lo que tiene sonidos negros, tiene duende (…) Cuando Lorca logró su estribillo Iré a Santiago, estaba lleno de esa teoría (…) Ahí Lorca intuyó que el prodigio de nuestro sol es, trágicamente, tener sonidos negros, como el caer de una cascada sombría detrás de las paredes donde se lanzan al asalto los cornetines del bailongo, describió Lezama Lima.

Después de conocer el texto de “Teoría y juego del duende” y, sin duda, identificó con los cantantes de sones cubanos frases como ‘(el duende)’ no es una cuestión de facultad, sino de verdadero estilo vivo; es decir, de sangre; es decir, de viejísima cultura, de creación en acto”, “el duende (…) rechaza toda la dulce geometría aprendida, que rompe estilos» o «La llegada del duende presupone siempre un cambio radical en todas las formas sobre planos viejos, da sensaciones de frescura totalmente inéditas”, acotó Lezama.
Hasta ahora es Federico García Lorca uno de los autores no cubanos más difundidos en la isla. Primero fue su amigo Juan Marinello, quien le hizo un prólogo a las primeras ediciones de la poesía de Lorca que se editaron en México, tras el asesinato del poeta español.
También Nicolás Guillén publicó artículos sobre la lírica lorquiana y le dedicó cuatro poemas en la antología inglesa de Hughes. José Lezama Lima escribió un artículo en el 25 aniversario de su muerte, como aun hoy abundan en publicaciones periodísticas y literarias cubanas donde sistemáticamente se le venera.
En 1961 se edita en la mayor isla Antillana “Bodas de sangre”, “Conferencias y charlas”, “Diván de Tamarit”, “Doña Rosita la soltera”, “el Romancero gitano” y “La zapatera prodigiosa”.
“La casa de Bernarda Alba” se publica en 1969; en 1971 sale a la luz “Lorca por Lorca”, una antología poética con textos de Jorge Guillén, Aleixandre y Marinello. Para 1972, editaron obras teatrales con el título “Teatro mayor”; posteriormente en 1977 sale a la luz pública una antología completa de su poesía y, en 1978, una edición de “Mariana Pineda”.
A través del tiempo, se han hecho representaciones teatrales a nivel profesional y aficionado, por lo que es un referente conocido al abordar su obra en los programas educativos escolares a diferentes niveles de enseñanza. También es destacable la publicación de un libro para niños, “Los versos de tu amigo”. Puede afirmarse que Lorca tiene una proyección editorial sin precedentes, para un autor no cubano.
Su pervivencia la hizo constar el mismo Nicolás Guillén, cuando reconoció esa huella del “Romancero gitano”, al decir: “Nadie como él (Lorca) ejerció (salvo Rubén Darío) influencia tan pronunciada en los jóvenes poetas americanos”.
Igualmente el poeta cubano Rubén Martínez Villena, apreció la relación entre “Sóngoro cosongo” y los romances de García Lorca. En su intento de acercarse al romance español, Guillén conectó con Lorca y al decir del escritor Cintio Vitier, son “dos elementos originales de su sensibilidad: lo africano y lo español”.
Por su parte, el escritor Regino E. Boti, en su artículo “El verdadero son”, añadió: “Nuestra América, víctima de la fonolosis, ya se está tiñendo de romances y espinelas garcilorqueses”. En el ámbito caribeño, varios poetas unieron a los valores culturales afrocubanos -entre lo sensual, lo mágico, lo religioso, la música, entre otros- con la denuncia social.
Las palabras de Guillermo Cabrera Infante, Premio Cervantes 1997 lo describen. “La breve visita de Lorca fue un huracán que venía no del Caribe sino de Granada. Su influencia se extendió por todo el ámbito cubano”.
La aventura de Lorca por América y el Caribe, devolvió a aquel joven herido de amor, como otro hombre, más fértil y más feliz a su llegada a Cádiz el 30 de junio de 1930, a bordo del vapor Manuel Arnús.
Desde aquel 7 de marzo de 1930, la admiración en Cuba por la personalidad y la obra de Lorca ha sido continua, acrecentada por las circunstancias de su muerte, lo que provocó que entre los cubanos sea considerado como un mártir de la libertad.
Así refleja Alejo Carpentier, en su obra «La Consagración de la Primavera» el significado del asesinato de Federico: «No era sino la muerte de un poeta, es decir, del más inerme, del más inofensivo, del menos peligroso, de todos los seres humanos. Y sin embargo, las balas sobre él disparadas penetraron también en las carnes de millones de hombres y mujeres, como un aviso de próximos cataclismos que a todos nos afectarían por igual».
No es difícil imaginar que una fría mañana de invierno, esta hija de cubanos y españoles, como primer deseo desandara sus pasos de la infancia por los caminos de Fuente Vaqueros.
Autor: teleSUR - Rosa María Fernández